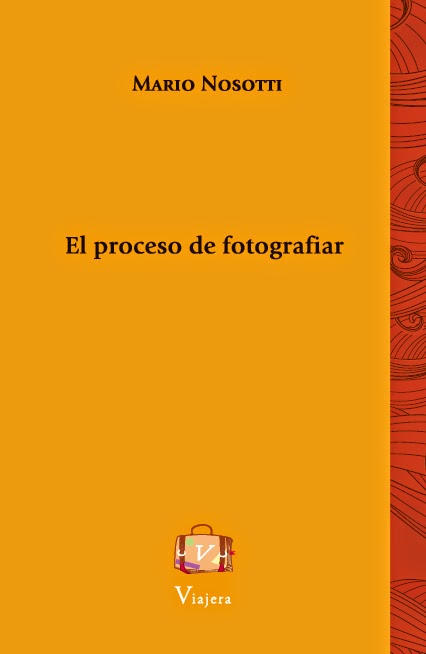Por Mariano Dupont
Fotografiar, escribir. Hacer que la luz escriba. O dar luz a la escritura. Que la luz –la vida– entre en el poema. Y lo escriba. “La luz viaja en línea recta”, pero “puede desviarse./ Reflejarse./ Difundirse”. La luz es todo. Sin luz no hay proceso. El proceso de fotografiar, de escribir. Una toma, un recorte. Una escena o un instante. Como en los haikus: “Ahora captar el alma/ es decir esa forma de pararse/ es creo me parece/ atrapar ese momento”. Captar ese presente. Para eso hay que estar ahí, como decía Williams Burroughs que había que escribir: estando ahí, a lo Kerouac: como un torero frente al toro. Dar luz, entonces, al poema, hacer que la luz lo traiga al mundo. Al principio, entonces, nada. Oscuridad. Tinieblas. Una inquietud. Ganas de “eso”. ¿De qué? De escribir. La sombra como obstáculo, como una lente en el bolsillo que hay que guardar, y que retrasa el poema, lo demora. Hay que “herir la inercia”, hacerle un tajo a la inercia para que el poema pueda, por ahí, seguir abriendo el curso. No es fácil producir esa herida, lo sabe cualquiera que alguna vez haya hecho el intento. La mañana busca, conmina: “sentate, escribí”. Y el poema es fiel y al final viene, casi siempre viene (hay que aguardar, estar ahí), y, gracias a la luz, crea un mundo de formas, de hilos, de texturas, de ritmos, que hasta ese momento no existía. Un mundo que estaba y que no estaba, esperando en el limbo borroso del lenguaje. Y viene, decía, y aclara, así, un follaje que era negro, y unos versos más tarde, revela, en un oleaje de ramas, “haluros de plata”. Como en una película de Tarkovski, o de Alexandr Sokurov. ¿Qué hay que mirar, qué hay que leer? El mundo detenido en sus sutiles movimientos. Un equilibrio, como pedía Robert Bresson. El espíritu vacila, vaciado. Lo real mediado por la imagen, lo real transfigurado en el poema.
La poesía de Mario Nosotti va por este lado (estoy glosando El proceso de fotografiar). Poemas que hablan del poema, del proceso del poema. Poemas cuyo sentido no es otro que el poema. Lo que está ahí, nada detrás, un mundo nuevo. Versos, combinaciones de palabras, ritmos que evocan sin embargo ese más allá del poema del que hablaba Mallarmé. Mallarmé, cito: “Que las palabras –que ya son suficientemente ellas para no recibir impresión desde afuera– se reflejen unas a otras hasta que parezcan no tener más su color propio, sino ser sólo las transiciones de una gama”. Mallarmé, que justamente, sin casualidad, aparece en uno de los retratos obtenidos por la cámara estilográfica de Nosotti. La famosa foto con el chal, o “manta gruesa”, cubriéndole los hombros. Mallarmé “en su noche idumea”. La palabra rara trabajando para el mundo de los símbolos. Gracias al proceso. La poesía de Nosotti se aventura por ahí: en los tonos raros. Tonos raros que ya estaban en Parto mular, su primer libro, publicado hace ya dieciséis años. En ese arco, una continuidad certificada por los modos de leer, lecturas comentadas, con generosidad, de libros ajenos, reseñas sin ataduras en rescate de esa esquiva singularidad: una lengua no anudada a la soga. El parto del mulo, ese animalito formado en el vientre de la yegua, cuyo borde es el rocío, y que es luz, poesía, como dice Laura Klein, y que “Sale a un siglo de moscas, huele el aire/ de jugos y llovizna; el pasto poco a poco/ lo encamina por la puerta indeleble”. Y así a dar su paso, el paso lezamiano del epígrafe, siempre titubeante. Entre Lezama y Mallarmé, digamos, por ahí va Nosotti casi siempre. Lo dice a la pasada un pequeño poema de Parto mular: “Decir y no decir/ Era igual y era inmenso/ Los recorría un río serpenteante/ Oscuro y fino”. Un río serpenteante, barroco, entre el decir y el no decir. Fotografiar, escribir el rastro de una huida, de un pasaje: “Pero pasa la sombra/ un pájaro rasante/ atraviesa la verja/ y se pierde en un grito/ que vuela más allá.” Porque “sólo el ojo en la cámara” (o en la pluma: el ojo en la pluma, podríamos decir también) “recorta, detiene, y después fija”.
 Y hay más. En El proceso de fotografiar y, también, en El paso de unas nubes, que reúne poemas escritos entre 1999 y 2011, los textos casi siempre son distancia. De la foto al objeto y del objeto a la escritura que lo inventa, en primer lugar. Objetos dispuestos por el azar infantil de un tiro de dados: un camión de bomberos, un Porsche rojo, una coupé Fuego azul destartalada, que el poema transforma en “miniaturas” que hablan del “corazón salvaje de dos años”, metonimia del niño que pasó por ahí. Pero también la distancia –el pudor– que el poeta interpone, sutilmente, entre el yo y sus materiales. Los énfasis y las efusiones no participan de la poética de Nosotti. Si se toma mate, es a la distancia, uno en una punta, el otro en otra. “Una forma consiste/ en otear a los lejos y escribir”. Hilos que se tejen para que el mundo, el poema, se sostenga. Pero hay que buscarlos en las vastedades frías del lenguaje, en los caminos no trazados, en la selva oscura de los signos.Y después enlazar. Escandir los versos en música rarísima (otra vez Mallarmé). Todo un trabajo. “El paisaje”, dice una línea, “se envía a todas partes.” Y enseguida: “La multiplicación de los sentidos del lenguaje poético:/ por qué decir dos cosas si quiero decir una?” El lenguaje con ganas de volverse un hospicio, una casa de salud. Encima hay hilos que se cortan. Nubes despanzurradas, hilachas de una charla. Pero Nosotti, cauteloso, se detiene a tiempo, camina por los hilos, no se cae, y vuelve a adensar el “tejido que hace blanda la escucha”.
Y hay más. En El proceso de fotografiar y, también, en El paso de unas nubes, que reúne poemas escritos entre 1999 y 2011, los textos casi siempre son distancia. De la foto al objeto y del objeto a la escritura que lo inventa, en primer lugar. Objetos dispuestos por el azar infantil de un tiro de dados: un camión de bomberos, un Porsche rojo, una coupé Fuego azul destartalada, que el poema transforma en “miniaturas” que hablan del “corazón salvaje de dos años”, metonimia del niño que pasó por ahí. Pero también la distancia –el pudor– que el poeta interpone, sutilmente, entre el yo y sus materiales. Los énfasis y las efusiones no participan de la poética de Nosotti. Si se toma mate, es a la distancia, uno en una punta, el otro en otra. “Una forma consiste/ en otear a los lejos y escribir”. Hilos que se tejen para que el mundo, el poema, se sostenga. Pero hay que buscarlos en las vastedades frías del lenguaje, en los caminos no trazados, en la selva oscura de los signos.Y después enlazar. Escandir los versos en música rarísima (otra vez Mallarmé). Todo un trabajo. “El paisaje”, dice una línea, “se envía a todas partes.” Y enseguida: “La multiplicación de los sentidos del lenguaje poético:/ por qué decir dos cosas si quiero decir una?” El lenguaje con ganas de volverse un hospicio, una casa de salud. Encima hay hilos que se cortan. Nubes despanzurradas, hilachas de una charla. Pero Nosotti, cauteloso, se detiene a tiempo, camina por los hilos, no se cae, y vuelve a adensar el “tejido que hace blanda la escucha”.Hace unos años, a la pregunta de qué era la poesía, Leónidas Lamborghini respondió: “La poesía es Dios”. Respuesta rara, por cierto, sobre todo si se tiene en cuenta al hombre que la profería: un poeta que, como se sabe, está lejos de ser un místico y que se dedicó casi toda su vida a trabajar, como el herrero del poema, con los materiales menos dóciles y más duros del lenguaje, y que hizo de la creación por destrucción el sello con que se lo identificará para siempre. Pero lo dijo, yo fui testigo. Así que Dios, dijo Lamborghini, la poesía es Dios. Dios, la poesía, como eso que está ahí. O eso que “está donde está”, como escribió Ricardo Güiraldes. El nombre de Dios, el tetragrámaton, que no se puede nombrar. Nada que ver con la mística, en este caso. Pero sí con el lenguaje, con eso que el lenguaje no puede nombrar. En Mallarmé, en Nosotti:ir –escribir– buscando darle un sentido más puro a las palabras de la tribu, del rebaño, a las palabras que adormecen al lector de periódicos. Ir detrás, o sea, de la famosa voz del grillo, la inalcanzable voz del grillo que canta en los trigales. Esa voz –parafraseo a Mallarmé– que es la voz sagrada de la tierra ingenua, menos descompuesta aún que la del pájaro, que tiene algo de las estrellas y de la luna, y un poco de muerte, y que es mucho más una que la voz de esa mujer que caminaba y cantaba delante del poeta y que parecía, la voz, “transparente de mil muertes en la cuales ella vibraba”. Ir detrás del sonido único del grillo, de esa felicidad que tiene la tierra de no estar descompuesta en materia y en espíritu. Nada más y nada menos. Dios está en los detalles que no se pueden nombrar. Pero el poeta no ceja, no se da por vencido, por más que sepa que casi todas las batallas se pierden de antemano. Pero cada tanto algo sucede, una nube se desplaza, se produce un hiato, una luz, y es precisamente ahí, como dice uno de los últimos poemas de este hermoso libro de Mario Nosotti, “en esa intermitencia”, donde está aquello “que se ama sin decirlo”.