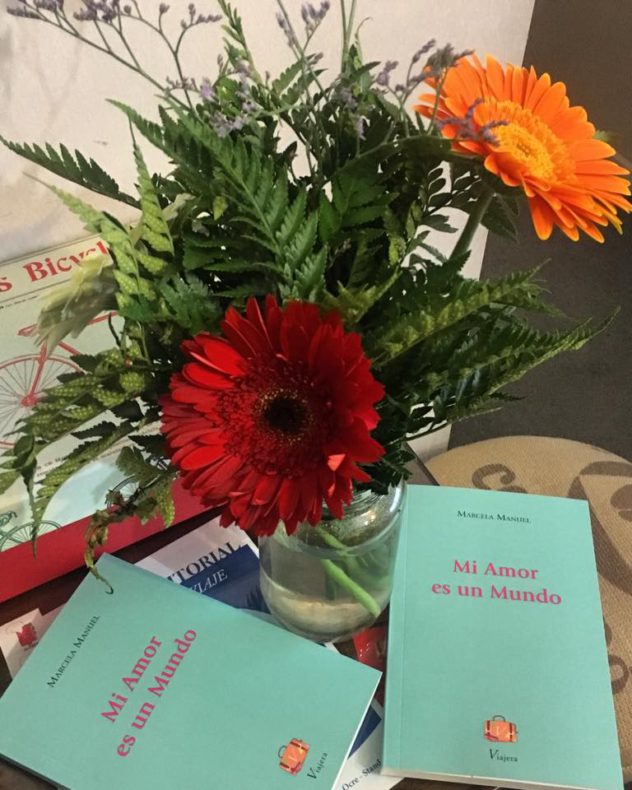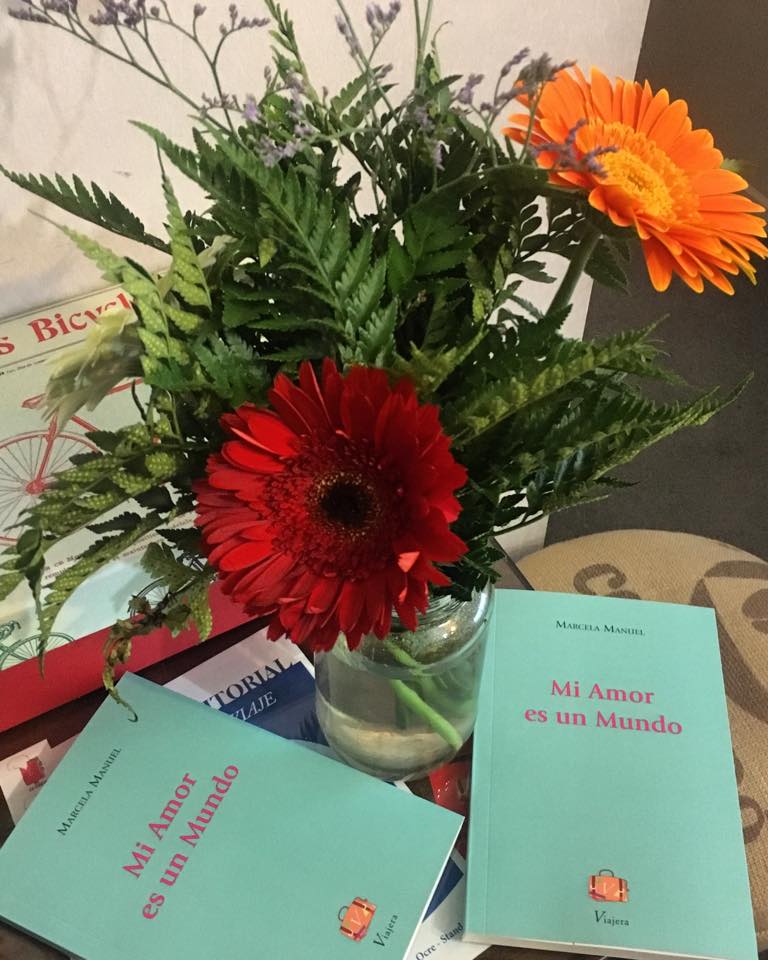Esa peculiar distorsión del tiempo: amor y poesía
Sobre Mi Amor es un Mundo de Marcela Manuel
Por Karina Macció
eras
pura poesía
en esa súbita bocanada
en esa peculiar distorsión del tiempo
todoeltiempo
Marcela Manuel
¿Qué es el amor? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo se enlazan? El título de este libro lo hace: Mi Amor es un Mundo. No cualquier amor, sino ése que despliega página tras página un yo que también se construye a partir de esa afirmación.
Como la poesía, el amor es más fácil de reconocer que de definir. Que ese sentir (particular, íntimo, poderoso) sea presentado como mundo constituye un desafío y no tanto una definición o una identidad. El mundo también aparece representado en estos poemas. Y tampoco se puede decir “de frente” qué es, sólo podemos percibirlo, escribirlo, por partes. El mundo trae rutinas, esquemas y recorridos repetidos. Trae ruido, mucho ruido. El mundo aturde. Es una exterioridad que raspa, calienta o congela, agrede los cuerpos, carcome. El mundo obliga y encierra.
la carne viene
roza el aliento
la carne
asada
pasada
el ruido del acero
chirriante
eléctrico
un sonido más alto
un enjambre
urbano
un montón de gente
un montón
de gente
un montón de tiempo
tiempo
tiempo
tiempo
acero chirriante
rabioso
tiempo sin tiempo
Un montón de gente, un montón de tiempo sin tiempo. En esa exterioridad que transitamos, el tiempo es una aguja implacable. Nos azuza, nos penetra, nos corroe. Cuerpos que soportan el paso de las horas, así andan en el mundo ordinario, así se siente el mundo sin amor. Cuerpos que se tocan por hallarse sin remedio apretujados, sofocados por falta de espacio y aire. Cuerpos que intentan aislarse por protección, anulando sus sentidos, cerrados. Cuerpos zombis, se mueven por inercia. En el extremo opuesto, el cuerpo enamorado. Hecho de agua y estrellas, espuma y viento, hecho de exclamaciones aéreas, noches sin fin, madrugadas coloridas. El cuerpo enamorado es mar abierto, tempestuoso o calmo, pero siempre abierto, ondulante, incansable. El amor hace que el cuerpo devenga paisaje, fluye y se funde, paisaje-cuerpo-pasaje que halla el éxtasis en la fusión y se vuelve animal, pradera, olas.
mi mundo es tu muy zarpado amor
que hace base en la sutileza de mi membrana plasmática
recorre los miles de miles de miles de centímetros
que entran y salen de estos cuerpos que no tienen límite
tu amor zarpado es mi mundo
interno externo adentro afuera
 Con ese cuerpo, en la conjunción maravillosa del encuentro enamorado, el tiempo se mide diferente. Ahora no duele, ahora es tenderse y soñar. Un minuto o un millón de horas, cuánto no importa. Ese tiempo contable no corre. La apertura hiende a Cronos. A través del espejo en el que nos solíamos cronometrar, el agua fluye, el viento es brisa, y no importa lo que contamos (lo que cargamos), solo sentir. El espejo se ha vuelto agua, cielo diáfano o estrellado. Éste es el mundo del amor. A través de lo rígido pasamos. Todo nos envuelve con la sutileza de un ala. ¿Caminamos o volamos? Nos desplazamos con la lentitud de la caricia, con la suavidad del beso. El aire huele a perfume, el perfume es oler el cuerpo amado.
Con ese cuerpo, en la conjunción maravillosa del encuentro enamorado, el tiempo se mide diferente. Ahora no duele, ahora es tenderse y soñar. Un minuto o un millón de horas, cuánto no importa. Ese tiempo contable no corre. La apertura hiende a Cronos. A través del espejo en el que nos solíamos cronometrar, el agua fluye, el viento es brisa, y no importa lo que contamos (lo que cargamos), solo sentir. El espejo se ha vuelto agua, cielo diáfano o estrellado. Éste es el mundo del amor. A través de lo rígido pasamos. Todo nos envuelve con la sutileza de un ala. ¿Caminamos o volamos? Nos desplazamos con la lentitud de la caricia, con la suavidad del beso. El aire huele a perfume, el perfume es oler el cuerpo amado.
El libro está dividido en tres partes: Pleamares, Turbulencias y Calma Chicha. Realmente se trata de movimientos en el sentido musical, composiciones que evocan o nos sumen en determinados estados de ánimos. En la apertura, la creciente. El libro empieza a germinar: es una acumulación de tiempo invertido en palabras, lectura, escritura. Desde el inicio, lo escrito estará asociado a la naturaleza. La comparación con lo vegetal implica el registro de un tiempo mínimo, que no se percibe más que con el tránsito de los días, con el cambio de las estaciones. Una espera paciente para la escritura, un trabajo y cuidado sostenidos, hasta que de pronto, surge el brote, el trazo. Esto se ve en la sucesión de los poemas con la repetición y la resignificación como recursos que hacen al estilo de la autora. Hay una economía en el verso que prefiere rondar una palabra, su sonido y concepto, destacarla hasta que la miramos como si fuera la primera vez, toda la atención puesta en ella, lectores deslumbrados.
el reflejo de tu risa venteada
el río sonríe
me ríe el río en la rima flameada
en el reflejo sonoro
en el agua la risa
Ese texto concluye aprovechando toda la fuerza de la erre, “Río / Reíme // Reiname”. El “río” es una vibración de la lengua que se prolonga en “risa” y las conjugaciones del reír. El río es la metáfora de un desplazamiento fluido, cristalino, de una superficie que cambia pero que también refleja. Si lo pensamos como símbolo, se trata del tiempo de la naturaleza y sus ciclos, del cual los humanos nos distanciamos usando relojes. La primera parte del libro muestra esa creciente “natural” que excede al tiempo cronológico, y que en un punto nada tiene que ver con él. Ese otro tiempo, vegetal o animal, tiempo de las mareas regido por la luna, tiempo que hace rebalsar ríos, tiempo lejano de la galaxia y la mutación imperceptible e indescifrable del universo, es aquí el tiempo de la poesía. “Voy a ver cómo es olvidarme todo de una vez”, así el comienzo de la escritura. El olvido es la clave, como el blanco de la hoja, que espera, “atenta” la palabra, que surgirá: “abra / la palabra / ala / atenta /a / tentala / es / la / palabra / es / suspiro / delicia / decila / es”. Hay que entregarse a ese olvido que implica abrir una dimensión nueva. Dejarse hacer, nacer a la escritura, dejarse trabajar por las voces poéticas, incorporarlas, dejar que aparezcan. Susana Thénon, Leónidas Lamborghini, Circe Maia, Clarice Lispector, Sylvia Plath, Ted Hughes, Ovidio con su versión del mito de Narciso y Eco, algunos de los indicios que deja Marcela para que sigamos como migas en el bosque o estelas en el agua. En el olvido, se recupera lo imprescindible, aquello que es necesario para continuar el viaje. La palabra poética, en todo su esplendor, aparece. El libro ha germinado, la marea está alta. Es urgente la escritura, como el ritmo de estos poemas, que de pronto, con un blanco permiten que nos “sentemos” a descansar, a contemplar.
Como la marea, la emoción sube. La aventura recién empieza. En Turbulencias aparece ese corazón de las tinieblas (otra lectura en transparencia de Marcela) que hay que atravesar. La fuerza de esta parte se traduce en dos colores fundamentales: el rojo de la sangre y el blanco de lo helado que mata. Para que este viaje llegue a puerto, hay que salir airoso de la tormenta y eso implica tomar el cuchillo, caer, morir desangrado o de frío, pero sobre todo morir a lo que era, un pasado como bloque aplastante, inerte; morir a un presente como recorrido predeterminado. Morir es el descenso a los infiernos en el viaje del héroe. Cuando vuelva a la tierra, habrá ocurrido la transformación necesaria para seguir. Si en Pleamares está planteado el re-nacimiento, en Turbulencias lo vemos realizarse. Ecos de Kafka, Poe, Conrad en las imágenes: un hombre espera en la intemperie helada y cae; otro cuerpo cae, cae, cae; el
yo ve correr sangre, la derrama enloquecido, y cede el paso a otras personas en la enunciación, tercera y segunda, abandono, pérdida y desdoblamiento, olvido del sí mismo, de la identidad impuesta, el tono impersonal se extiende para atravesar la turbulencia de la metamorfosis hasta reconocer una imagen propia:
que el ojo fuera encuentre sosiego
el ojo fuera, de mí, el ojo
fuera
de mí
fuera
de
mí.
Llegamos a Calma Chicha, un amanecer. Después del frío polar, la sangre esparcida, las rutas autómatas y la pérdida necesaria, en esta parte prevalece una luz tibia, de nido. Se ha arribado a la “otra orilla”. El otro lado del espejo-río-mar es posible. Hay un espacio distinto para habitar, rodeado de belleza salvaje, lleno de encuentro: “volviste, amor / con el sol del verano // bienvenida”. La primera persona del singular se deshace en el plural, amoroso, íntimo, extraordinario, “somos un alboroto / un enjambre en deshielo / pulsa / late / vive”. El ritmo es in crescendo, éxtasis y descanso, calma de flotación en el agua,
sintonía con las pequeñas olas que nos hamacan deliciosamente. Afuera y adentro se confunden, como esos cuerpos que se aman sin tiempo, generando su propio espacio, un cielo inmenso o una pradera infinita, esos cuerpos-tesoro de partículas alteradas, que son más animales, más planetas, más vegetación, más todo aquello que no es civilizado. Más todo lo que queda fuera del lenguaje, pero que sucede en la lengua inventada para lamer y degustar. Tercer y último movimiento con lo sensorial en primer plano. Las sensaciones ocurren en las células, lo mínimo, lo micro, lo que no se ve es comparado con la galaxia. Lo inmenso es lo infinitesimal. El paroxismo es invisible pero estremecedor, brillante, supremo.
Ahora sí: el efecto del amor, esta belleza de mundo que desde la materia la puede trascender. ¿Es real? El último poema del libro se lo pregunta. ¿Hasta donde la alucinación, la fantasía, el sueño? Y entonces, qué importa. Esto es lo sentido: la poesía. Éste es el viaje tramado por la poeta que navega. Más allá de lo real y lo onírico: el poema, ese mundo de palabras preciosas que es capaz de crear, como una capa mágica, el amor como sentir inexplicable, como espacio-hueco-refugio extraordinario, pleno de tiempo expandido, erótico, que la escritura de Marcela Manuel sabe decir. Pura poesía.